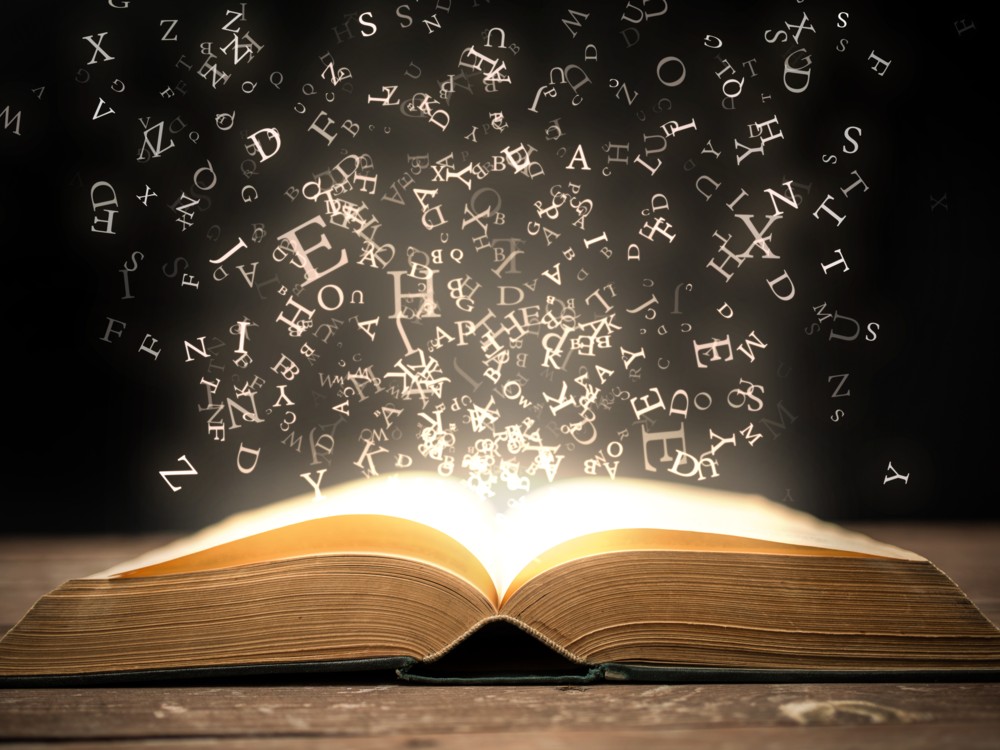Este 7 de diciembre se celebró en Estocolmo, Suecia, la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura 2022, concedido a la escritora francesa Annie Ernaux.
En su discurso de recepción, Ernaux realizó un recorrido a la vez íntimo e iluminador sobre los motivos, dudas, interrogantes, principios y hallazgos que encontró desde el momento en que escribir se le reveló como un camino de vida, hasta las maneras en que dicha labor fue desarrollándose, poco a poco, página tras página, libro tras libro.
El discurso es en cierta medida un homenaje no sólo a los dones que la escritura le ofreció, sino también a las personas que directa o indirectamente han nutrido su labor como escritora y a quienes ha buscado incorporar a la literatura de una manera genuina, honesta y respetuosa (en el sentido más etimológico de la palabra respeto).
Compartimos a continuación una traducción del discurso de Annie Ernaux, pronunciado originalmente en el francés nativo de la escritora, tomado del sitio web de los Premios Nobel y del cual hasta ahora sólo se han dado a conocer sus versiones oficiales en sueco y en inglés.
¿Por dónde empezar? Me he hecho esta pregunta decenas de veces delante de la página en blanco. Como si tuviera que encontrar la frase, la única, que me permitiera empezar a escribir el libro y barrer con mis dudas de golpe. Una especie de llave. Hoy, para afrontar una situación que, tras el estupor del acontecimiento –”¿de verdad me está pasando esto a mí?– mi imaginación me presenta con un miedo creciente, es la misma necesidad la que me abruma. Encontrar la frase que me dé la libertad y la firmeza para hablar sin temblar, en este lugar donde me han invitado esta noche.
Esa frase, no necesito buscarla muy lejos. Surge. En toda su nitidez, su violencia. Lapidaria. Irrefragable. La escribí hace sesenta años en mi diario íntimo. “Escribiré para vengar a mi raza”. Se hacía eco del grito de Rimbaud: “Soy de raza inferior por toda la eternidad”.* Tenía 22 años. Era estudiante de literatura en una universidad de provincia, entre chicas y chicos, muchos de ellos de la burguesía local. Orgullosa e ingenuamente pensé que escribir libros, convertirme en escritora, al final de una estirpe de campesinos sin tierra, obreros y pequeños comerciantes, gente despreciada por sus modales, su acento, su falta de cultura, bastaría para reparar la injusticia social congénita. Que una victoria individual borraría siglos de dominación y pobreza, una ilusión que la escuela ya había fomentado en mí con mis logros académicos. ¿En qué medida mi realización personal podría haber redimido lo que fuera de las humillaciones y ofensas sufridas? No me hacía esa pregunta. Tenía algunas excusas. Desde que sabía leer, los libros habían sido mis compañeros, la lectura mi ocupación natural fuera de la escuela. Este gusto fue alimentado por una madre, ella misma ávida lectora de novelas entre cliente y cliente de su tienda, que prefería que yo leyera a que cosiera y tejiera. El elevado costo de los libros, la suspicacia de la que eran objeto en mi colegio religioso, los hacía aún más deseables para mí. Don Quijote, Los viajes de Gulliver, Jane Eyre, los cuentos de Grimm y Andersen, David Copperfield, Lo que el viento se llevó, más tarde Los miserables, Las uvas de la ira, La náusea, El extranjero: fue el azar, más que las prescripciones de la escuela, lo que determinó mis lecturas.
La elección de estudiar Literatura había sido la elección de permanecer en la literatura, convertida en lo más valioso frente a todos los demás, una forma de vida con la cual podía lanzarme al interior de una novela de Flaubert o de Virginia Woolf y vivirlas literalmente. Una especie de continente que oponía inconscientemente a mi entorno social. Y yo sólo veía en la escritura la posibilidad de transfigurar la realidad.
No fue el rechazo de una primera novela por dos o tres editoriales –una novela cuyo único mérito era la búsqueda de una nueva forma– lo que amedrentó mi deseo y mi orgullo. Estas fueron situaciones de la vida en las que ser mujer pesó más que ser hombre en una sociedad en la que los roles de género estaban definidos, la anticoncepción estaba prohibida y el aborto era un delito. Como pareja con dos hijos, un trabajo de profesora y la carga del cuidado de la familia, me alejé cada vez más de la escritura y de mi promesa de vengar a mi raza. No podía leer “La parábola de la ley” en El proceso de Kafka sin verla como una figuración de mi destino: morir sin haber atravesado la puerta que estaba hecha sólo para mí, el libro que sólo yo podía escribir.
Pero esto sin contar con el azar privado e histórico. La muerte de un padre que falleció tres días después de mi llegada a su casa de vacaciones, un puesto de profesor en clases donde los alumnos proceden de medios obreros similares a los míos, movimientos de protesta a escala mundial: todos estos elementos me devolvieron por canales imprevistos y sensibles al mundo de mis orígenes, a mi “raza”, y dieron a mi deseo de escribir un carácter de urgencia secreta y absoluta. Esta vez, no se trataba de entregarme a la ilusoria “escritura sobre la nada” de mis veinte años, sino de sumergirme en lo indecible de una memoria reprimida y sacar a la luz la forma en que existieron los míos. Escribir para comprender las razones dentro y fuera de mí que me habían alejado de mis orígenes. Ninguna elección de escritura es evidente. Pero los que, como inmigrantes, ya no hablan la lengua de sus padres, y los que, como tránsfugas de su clase social, ya no tienen el mismo idioma, piensan en sí mismos y se expresan con otras palabras, se enfrentan a obstáculos adicionales. Un dilema. Sienten la dificultad, incluso la imposibilidad, de escribir en la lengua adquirida, dominante, que han aprendido a dominar y que admiran en sus obras literarias, todo lo que se refiere a su mundo de origen, ese primer mundo hecho de sensaciones, de palabras que hablan de la vida cotidiana, del trabajo, del lugar ocupado en la sociedad. Por un lado, está el lenguaje en el que han aprendido a nombrar las cosas, con su brutalidad, con sus silencios, como el del encuentro cara a cara entre una madre y un hijo, por ejemplo, en el bellísimo texto de Albert Camus, “Entre el sí y el no”. Por otra parte, los modelos de las obras admiradas, interiorizadas, las que les abrieron el universo primero y a las que se sienten deudores por su elevación, que a menudo consideran incluso como su verdadera patria. En la mía estaban Flaubert, Proust, Virginia Woolf: cuando volví a escribir, no me fueron de ninguna ayuda. Tuve que romper con la “buena escritura”, la frase bonita, la que enseñaba a mis alumnos, para extraer, exponer y comprender el desgarro que me recorría. Espontáneamente, fue el choque de un lenguaje portador de cólera y de burla, incluso de grosería, lo que me vino, un lenguaje de exceso, insurgente, a menudo utilizado por los humillados y los ofendidos, como única manera de responder al recuerdo del desprecio, de la vergüenza y de la vergüenza de la vergüenza.
Muy pronto tuve claro también –tanto que no pude considerar otro punto de partida– que quería anclar la historia de mi desgarramiento social en la situación que había vivido como estudiante, la repugnante situación a la que el Estado francés seguía condenando a las mujeres, el recurso al aborto clandestino a manos de un fabricante de ángeles. Y quería describir todo lo que le pasó a mi cuerpo de niña, el descubrimiento del placer, el periodo. Así, en este primer libro, publicado en 1974, sin que yo fuera consciente de ello en aquel momento, se definió el ámbito en el que situaría mi escritura, un ámbito que era a la vez social y feminista. La venganza por mi raza y la venganza por mi sexo se convertían a partir de entonces en una sola. ¿Cómo no cuestionarse la vida sin cuestionarse también la escritura? ¿Sin preguntarse si confirma o perturba las representaciones aceptadas e interiorizadas de los seres y las cosas? ¿No refleja la escritura insurgente, con su violencia y burla, una actitud dominada? Cuando el lector era una persona culturalmente privilegiada, mantenía con respecto al personaje del libro la misma posición de prepotencia y condescendencia que en la vida real. Por eso, originalmente, para eludir esta perspectiva que, tendida sobre mi padre, cuya vida quería contar, la cual me habría resultado insoportable y sentía como una traición, adopté, a partir de mi cuarto libro, un estilo de escritura neutro y objetivo, “plano” en el sentido de que no contenía metáforas ni signos de emoción. La violencia ya no se exhibía, provenía de los propios hechos y no de la escritura. Encontrar las palabras que contengan a la vez la realidad y la sensación que esta produce iba a convertirse, hasta la fecha, en mi preocupación constante a la hora de escribir, sea cual fuere el tema.
Continuar diciendo “yo” me fue necesario. La primera persona –aquella por la que, en la mayoría de las lenguas, existimos, desde que sabemos hablar hasta la muerte– se considera a menudo, en su uso literario, narcisista cuando se refiere al autor, cuando no es un yo presentado como ficticio. Conviene recordar que el “yo”, hasta entonces privilegio de nobles que relataban hazañas de armas en sus memorias, es en Francia una conquista democrática del siglo XVIII, la afirmación de la igualdad de los individuos y del derecho a ser sujeto de su propia historia, como reivindica Jean-Jacques Rousseau en el primer preámbulo de sus Confesiones: “Y que no se me objete que, siendo sólo un hombre del pueblo, no tengo nada que decir que merezca la atención de los lectores. En cualquier oscuridad que pude haber vivido, si he pensado más y mejor que los reyes, la historia de mi alma es más interesante que la de ellos”. No fue este orgullo plebeyo lo que me motivó (aun cuando…) sino el deseo de utilizar el “yo” -una forma que es a la vez masculina y femenina- como herramienta de exploración que capta las sensaciones, las que la memoria ha ocultado, las que el mundo que nos rodea no cesa de ofrecernos, en todas partes y todo el tiempo. Este antecedente de la sensación se ha convertido para mí tanto en la guía como en la garantía de la autenticidad de mi búsqueda. ¿Pero con qué fin? Para mí, no se trata de contar la historia de mi vida ni de entregarme a sus secretos, sino de descifrar una situación, un acontecimiento, una relación amorosa, y revelar así algo que sólo la escritura puede hacer existir y pasar, tal vez, a otras conciencias, a otros recuerdos. ¿Quién podría decir que el amor, el dolor y el luto, la vergüenza, no son universales? Victor Hugo escribió: “Ninguno de nosotros tiene el honor de tener una vida que le pertenezca”. Pero como todas las cosas se viven inexorablemente de modo individual –”me está pasando a mí”–, sólo pueden leerse del mismo modo si el “yo” del libro se vuelve, en cierto modo, transparente, y el del lector o lectora pasa a ocuparlo. Que este Yo sea, en definitiva, transpersonal, que lo singular alcance lo universal.
Así es como concebí mi compromiso con la escritura, que no consiste en escribir “para” una categoría de lectores, sino “desde” mi experiencia de mujer e inmigrante del interior, desde mi memoria, cada vez más larga, de los años vividos, desde el presente, que no cesa de proporcionar imágenes y palabras de los demás. Este compromiso como prenda de mí misma en la escritura se apoya en la creencia, convertida en certeza, de que un libro puede contribuir a cambiar la vida personal, a romper la soledad de las cosas sufridas y enterradas, a pensar de otra manera. Cuando lo indecible sale a la luz, es político.
Lo vemos hoy con la revuelta de esas mujeres que han encontrado las palabras para trastornar el poder masculino y se han levantado, como en Irán, contra su forma más violenta y arcaica. Escribiendo en un país democrático, sigo preguntándome, sin embargo, por el lugar que ocupan las mujeres, también en el ámbito literario. Su legitimidad para producir obras aún no está adquirida. Hay intelectuales masculinos en Francia y en todo el mundo para quienes los libros escritos por mujeres simplemente no existen, nunca los citan. El reconocimiento de mi obra por la Academia Sueca es una señal de justicia y esperanza para todas las escritoras.
En la revelación de lo indecible social, esta interiorización de las relaciones de dominación de clase y/o raza, así como de género, que sólo sienten quienes son objeto de ella, existe la posibilidad de una emancipación individual pero también colectiva. Descifrar el mundo real despojándolo de las visiones y valores que porta el lenguaje, cualquier lenguaje, es perturbar el orden instituido, trastocar las jerarquías.
Pero no confundo esta acción política de la escritura literaria, sujeta a su recepción por el lector, con las posiciones que me siento obligada a tomar en relación con los acontecimientos, los conflictos y las ideas. Crecí en la generación de la posguerra, en la que se sobreentendía que los escritores e intelectuales tomaran partido frente a la política francesa y se implicaran en las luchas sociales. Nadie puede decir hoy si las cosas habrían sido diferentes sin sus palabras y su compromiso. En el mundo actual, donde la multiplicidad de fuentes de información y la rápida sustitución de imágenes por otras inducen una forma de indiferencia, concentrarse en el arte propio es una tentación. Pero al mismo tiempo, en Europa -todavía enmascarada por la violencia de una guerra imperialista dirigida por el dictador al mando de Rusia- está surgiendo una ideología de repliegue y cerrazón, que se extiende y gana terreno en países hasta ahora democráticos. Sustentada en la exclusión de extranjeros e inmigrantes, el abandono de los económicamente débiles y la vigilancia del cuerpo de las mujeres, me exige, a mí y a todos aquellos para quienes el valor de un ser humano es el mismo, siempre y en todas partes, un deber de vigilancia. En cuanto a la carga de salvar el planeta, destruido en gran parte por el apetito de los poderes económicos, es de temer que esta carga no recaiga sobre los que ya están desposeídos. El silencio, en ciertos momentos de la historia, no es oportuno.
Al concederme la más alta distinción literaria, el trabajo de escritura y de búsqueda personal realizado en la soledad y la duda se colocan bajo una gran luz. No me deslumbra. No considero la concesión del Premio Nobel como una victoria individual. No es orgullo ni modestia pensar que se trata, en cierto modo, de una victoria colectiva. Comparto el orgullo con quienes, de un modo u otro, desean más libertad, igualdad y dignidad para todos los seres humanos, independientemente de su sexo y género, su piel y su cultura. Los que piensan en las generaciones futuras, en la salvaguarda de una Tierra que el apetito de lucro de unos pocos sigue haciendo cada vez menos habitable para todas las poblaciones.
Si me remonto a la promesa que hice a los veinte años de vengar a mi raza, no puedo decir si la he cumplido. Es de ella, de mis antepasados, hombres y mujeres empeñados en tareas que los hicieron morir demasiado pronto, de donde recibí fuerza y rabia suficientes para tener el deseo y la ambición de hacerles un lugar en la literatura, en ese conjunto de voces múltiples que, muy pronto, me acompañaron dándome entrada a otros mundos y a otros pensamientos, incluido el de insistir contra ella y querer cambiarla. Inscribir mi voz de mujer y de tránsfuga social en lo que ha sido siempre un lugar de emancipación, la literatura.
NOTAS:
*Traducción del verso de Rimbaud tomada de la versión de Una temporada en el infierno de Oliverio Girondo y Enrique Molina (1970)
Traducción de Juan Pablo Carrillo
Fuente: PIJAMASURF